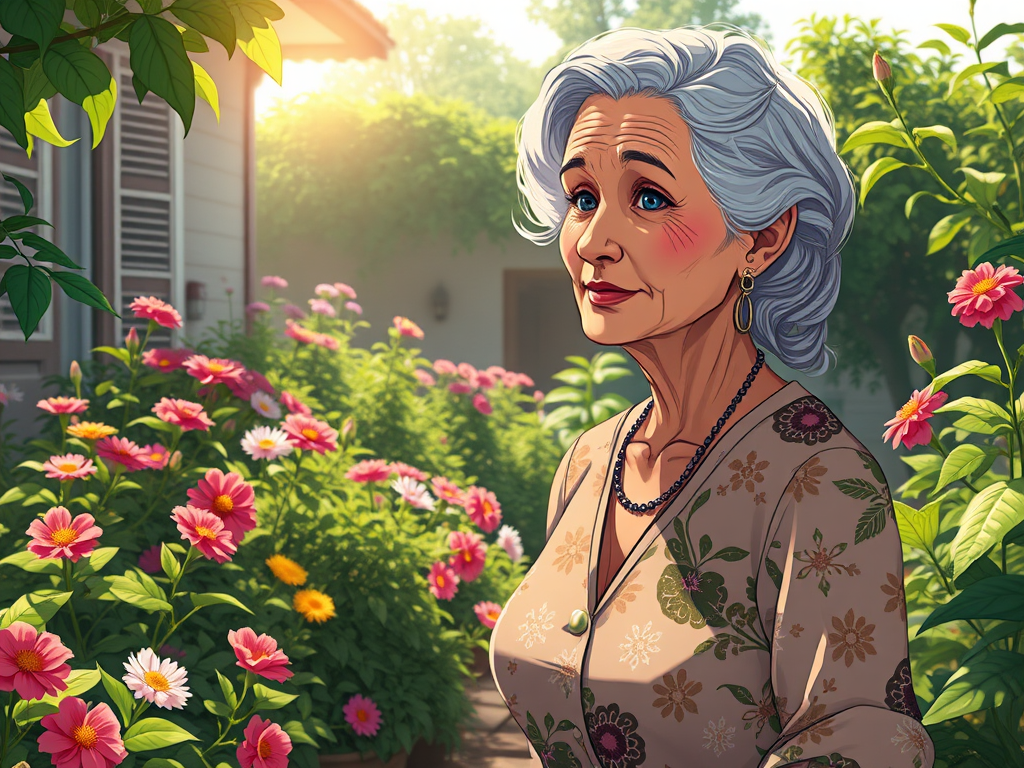Por Estephanie Muñoz
En una casa sencilla, llena de cuadros torcidos en las paredes y risas en los rincones, vivía Gloria con su esposo y sus dos hijos: Fanny y el pequeño Cristian. Cada mañana, antes de que el sol asomara del todo, Gloria ya estaba despierta, encendiendo la estufa con aquellas manos frías que siempre brindaron calor a sus hijos.
Gloria era madre, maestra, enfermera y cocinera, todo al mismo tiempo. Desde que se convirtió en madre, se volvió en la luz de su hogar. Trabajaba todos los días desde muy temprano, pero eso nunca fue excusa para dejar de preparar el desayuno, revisar mochilas, peinar el cabello de Fanny o asegurarse de que Cristian estuviera listo para ir a la escuela.
Siempre era la primera en levantarse y la última en irse a dormir. Su esposo era muy trabajador y compartían responsabilidades, pero todos sabían que el ritmo de la casa se seguía con el compás de su madre. Tenía un gran corazón donde siempre había espacio para un problema más, una pregunta más o un abrazo más.
Había días en que estaba muy cansada. Lo sabían por cómo se sentaba sin apuro al final del día, perdida en sus pensamientos con una taza de café frío en las manos. Aun así, si alguno de sus hijos decía: “Mamá, ¿me ayudas?”, Gloria dejaba todo y acudía, como si no hubiera ninguna carga sobre sus hombros.
Una tarde de lluvia, mientras la familia comía, Fanny dijo:
—Papá trabaja duro, pero mi mamá es la que hace que esta casa tenga alma.
Todos se quedaron en silencio un momento. Incluso el padre, que sabía cuánto Gloria había sacrificado por todos.
—Es verdad —dijo él—. Yo sostengo los muros de la casa, pero ella los llena de vida.
Los niños no entendían del todo, pero lo sentían. Porque cuando Gloria estaba en casa, todo parecía estar bien. Y cuando por alguna razón faltaba, aunque fuera por unas horas, la casa parecía perder color.
Con los años, sus hijos crecieron. Se fueron a estudiar, a formar sus propias vidas. Pero ninguno olvidó las madrugadas de Gloria, su risa tranquila y su forma de consolar sin decir ni una sola palabra, después de todo, su esfuerzo no había sido en vano y en cada decisión difícil, en cada día complicado, pensaban: ¿Qué haría mi mamá? Y entonces encontraban una respuesta.
Ya mayores, regresaron una noche para sorprenderla. Habían preparado una cena y decorado la sala con fotos de la infancia. Sobre la mesa había una tarjeta que decía: “A la mujer que convirtió cada rincón de nuestra infancia en un hogar.”
Gloria lloró. Su esposo la abrazó como el primer día. Y sus hijos, le dijeron:
—Gracias, mamá. Por ser el corazón de nuestra casa.
Y así, entre risas y recuerdos, entendieron que no importa cuántos años pasen, ni cuántas casas se habiten, el latido de un hogar siempre empieza en el corazón de una madre como Gloria. Porque las madres como ella no se apagan, no se rinden y no se olvidan.
Porque, aunque Gloria no siempre tuvo todo lo que necesitaba, siempre dio todo lo que tenía. Multiplicó la comida, el tiempo y la paciencia como si tuviera el don de hacer milagros. Nunca pidió reconocimiento, pero lo merece todo. Porque detrás de cada logro de sus hijos, hay noches de desvelo, días de lucha, y una infinita capacidad de amar sin esperar nada a cambio.
Por eso hoy, más que un “feliz día”, ella merece gratitud.