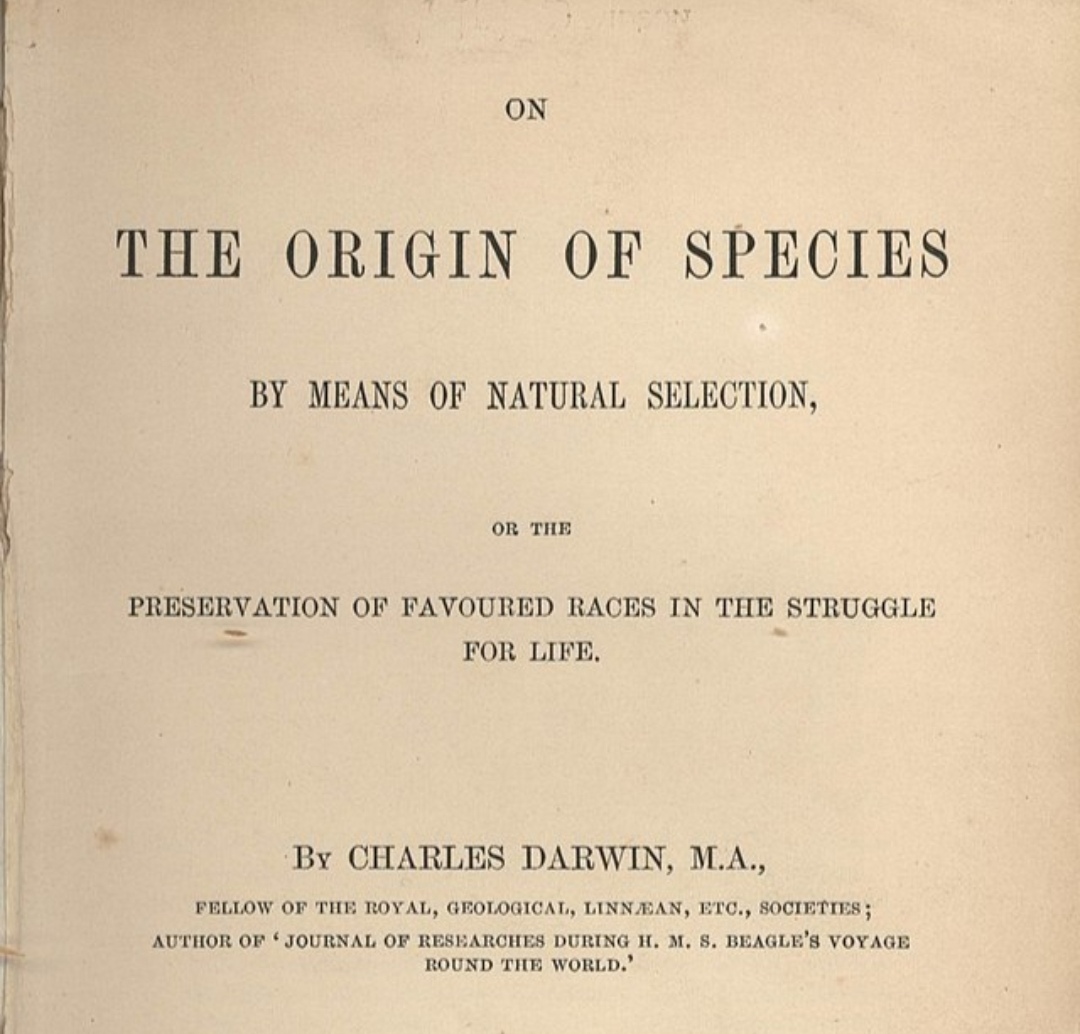Vivimos en una cultura obsesionada con lo nuevo: el último videojuego, la canción del momento, la tendencia fugaz que desaparece antes de que nos acostumbremos a ella. Hay algo seductor en lo reciente, como si el simple hecho de ser nuevo lo hiciera automáticamente mejor. Pero, ¿qué pasa cuando trasladamos esa mentalidad a leer ciencia? En la literatura, aceptamos sin problema que hay textos fundamentales —Cien años de soledad, La Ilíada, Madame Bovary— que, aunque fueron escritos hace décadas o siglos, siguen siendo indispensables. Nadie diría que una novela reciente reemplaza a Shakespeare. Sin embargo, en la ciencia, a veces actuamos como si los últimos artículos o libros volvieran irrelevantes todo lo anterior.
No me malinterpreten, estar al día en ciencia es esencial. Es un campo en constante evolución, donde cada descubrimiento se erige sobre los cimientos del conocimiento previo y, cuando es necesario, rectifica errores del pasado. Pero hay algo poderoso en volver a los textos clásicos, a esas obras que, aunque escritas hace mucho, conservan ideas fundamentales, métodos brillantes o formas de pensar que siguen siendo relevantes. Por ejemplo, cada vez que releo El origen de las especies, de Darwin, me sorprende la profundidad de su observación, su capacidad para organizar información dispersa y construir una teoría revolucionaria. Sí, hoy sabemos cosas que él ignoraba, pero su enfoque —minucioso, riguroso y basado en evidencia— sigue siendo un modelo que seguir. Por eso, a un estudiante de biología le aconsejaría: «Léelo al inicio de tu carrera y luego vuelve a él al final». Estoy seguro de que esas dos lecturas le darán perspectivas distintas. La primera vez, quizá le sorprenda lo mucho que ha avanzado la biología desde el siglo XIX. En la segunda, en cambio, notará cómo algunas ideas de Darwin siguen ahí, intactas.
Lo mismo considero es válido para quienes no son científicos, pero sienten curiosidad por la ciencia. A menudo nos dejamos seducir por los libros brillantes en la mesa de novedades de una librería, mientras ignoramos ese ejemplar desgastado en un puesto callejero. No obstante, muchos de esos libros olvidados guardan historias fascinantes: quizás pertenecieron a la biblioteca de una profesora jubilada, o a un estudiante que dejó atrás sus lecturas al mudarse. Mi consejo es el mismo que daría para la literatura: lean lo que genuinamente les intrigue, sin prejuicios sobre su antigüedad. Un texto viejo no significa un conocimiento obsoleto.
Como bien dice Juan Villoro en El libro salvaje, los libros son quienes nos eligen a nosotros. Ya sea un clásico de la divulgación científica —como los ensayos de Carl Sagan o Stephen Jay Gould—, las provocadoras teorías de Lynn Margulis en un artículo científico, o incluso ese libro lleno de ilustraciones de dinosaurios que encontraste por casualidad, cada obra tiene algo que ofrecer cuando llega en el momento adecuado. Al final, el conocimiento no se trata solo de perseguir lo nuevo, sino de reconocer lo que perdura. Porque, igual que en la literatura, en la ciencia hay voces que, aunque viejas, nunca dejan de enseñarnos.